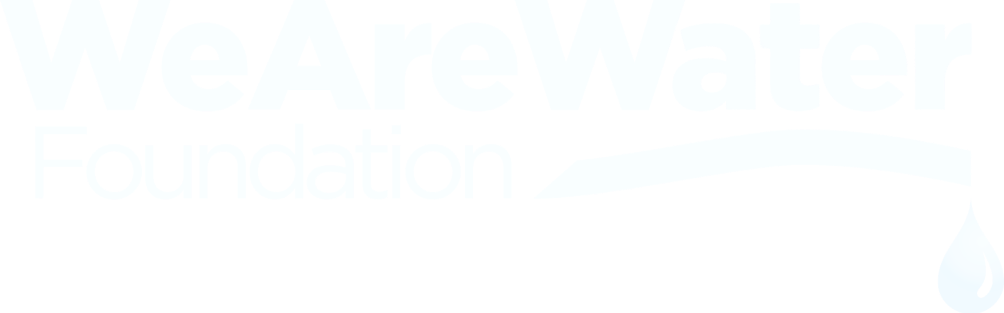Nuestros proyectos demuestran que educar sobre la percepción del ciclo del agua no solo es clave para la adaptación climática, sino también para proteger la biodiversidad y crear conciencia de que los recursos naturales no son inagotables. © pexels-tomfisk
Una molécula de agua puede recorrer la Tierra de formas y con escalas de tiempo notablemente distintas. Puede deslizarse por la humedad del suelo durante unas ocho semanas, formar parte de un manto de nieve invernal entre dos y seis meses, quedar atrapada en un glaciar durante décadas o incluso siglos, refugiarse en una capa freática por hasta 200 años o esconderse en lo más profundo de un acuífero durante 10.000 años. Según los geólogos, estos recorridos se repiten desde que nuestro planeta se enfrió, hace unos 4.000 millones de años.
Aunque el ciclo del agua se estudia en todas las escuelas del mundo, a menudo pasamos por alto las enormes diferencias en las escalas de tiempo que lo caracterizan. Conocer estas variaciones es esencial para diseñar políticas hídricas más efectivas, optimizar el uso del agua y adaptarnos mejor a los desafíos de la crisis climática.
¿Dónde está el agua y por cuánto tiempo?
En esta diversidad de recorridos y tiempos dentro del ciclo del agua, podemos distinguir dos tipos de ciclos según la rapidez con la que el agua se renueva: los de ritmo rápido y los de ritmo lento. Dependiendo de cuál predomine en una región, la percepción de la disponibilidad del agua y su uso como recurso varían significativamente, con consecuencias distintas para las personas y los ecosistemas.
- Los ritmos rápidos del ciclo del agua suelen darse en las regiones húmedas con altas precipitaciones. Es el caso, por ejemplo, las costas atlánticas de Europa, Japón y las regiones más boreales, donde las lluvias suelen ser más intensas en primavera y otoño. También ocurre en regiones tropicales con precipitaciones abundantes y relativamente constantes durante todo el año.
En estas regiones, si a la tierra le falta agua, al poco tiempo la lluvia la aporta, y lo hace de manera más o menos regular, aunque con variaciones estacionales. - Los ritmos lentos del ciclo del agua predominan en las zonas semiáridas y en las tierras secas. Allí, las estaciones lluviosas están muy marcadas: largos períodos de sequía se alternan con meses de lluvias, aunque la copiosidad varía mucho en función de la región. Es el caso de los regímenes monzónicos de India y el Sahel que se dan de junio a septiembre, con picos en agosto. Ambas estaciones son causadas por advecciones de vientos húmedos: en India, desde el océano Índico; en el Sahel, desde el Atlántico. También es el caso de otras regiones al norte o al sur de las franjas desérticas de la Tierra, como el Arco Mediterráneo, las zonas semiáridas del suroeste de EEUU y México.
En estas regiones las capas freáticas y los acuíferos constituyen la parte más importante del acceso al agua en los periodos secos. Estas reservas pueden tardar miles de años en formarse, pero su explotación a escala humana puede colapsarlas.

Una molécula de agua puede recorrer la Tierra de formas y con escalas de tiempo notablemente distintas. ©freepick
En las regiones húmedas, nada está garantizado
En las zonas con un ciclo del agua “rápido”, donde la lluvia alimenta ríos y repone depósitos con frecuencia, el agua suele percibirse como un recurso inagotable. Esta aparente abundancia puede llevar a una planificación deficiente o incluso a la ausencia de gestión hídrica, bajo la creencia de que su disponibilidad está asegurada estacionalmente.
Sin embargo, el cambio climático está alterando los patrones de precipitación, haciendo que la regularidad de las lluvias ya no sea una garantía. Incluso pequeñas variaciones en la frecuencia o intensidad de las lluvias pueden aumentar la vulnerabilidad de regiones que, hasta ahora, parecían ajenas a los problemas de escasez.
El ejemplo de Bosawas
La Reserva de Bosawas, en Nicaragua, calificada como Reserva de la Biosfera, se sitúa en la vertiente del mar Caribe, con una precipitación anual alta (tropical) que oscila entre 1.800 y 3.000 mm, con tres meses de estación seca (febrero-abril) en la que llueve menos.
Cuando en 2010 llevamos a cabo uno de nuestros primeros proyectos, el desarrollo agrícola impulsado por la fertilidad del suelo y la abundancia de lluvias había llevado a que un 31 % del territorio estuviera cultivado. Esto había acelerado la deforestación en la denominada “zona de amortiguamiento” de la reserva, es decir, las áreas adyacentes a las selvas protegidas.
Para frenar esta degradación, implementamos un programa de aprendizaje colectivo basado en la agricultura regenerativa. Esta práctica, arraigada en el conocimiento ancestral del pueblo mayangna (una de las etnias de la región) ha sido recomendada por ecólogos como una estrategia clave para frenar la deforestación y combatir la erosión del suelo.
Para entonces, la zona ya estaba calificada por el IPCC como una de las más estresadas por eventos climáticos extremos. Durante la última década, el clima en Bosawas ha seguido confirmando estos pronósticos, mostrando una significativa alteración de las estaciones. Se ha registrado un aumento de episodios anormalmente secos, junto con inundaciones cada vez más frecuentes causadas por huracanes, condiciones que aceleran tanto la deforestación como la erosión del suelo.
Catorce años después, las zonas donde se implementó la agricultura regenerativa —tanto en nuestra intervención como en las numerosas iniciativas impulsadas posteriormente por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA)— han logrado frenar la deforestación y la pérdida de biodiversidad. En este proceso, el cambio en la percepción del ciclo del agua, recuperando el conocimiento ancestral, ha sido clave para desterrar la creencia entre los campesinos de que los recursos naturales son inagotables.
Adaptarse a un clima cambiante significa que las comunidades deben enfrentarse a lluvias cada vez más irregulares y concentradas, con inundaciones en la temporada húmeda y sequías prolongadas en la seca. Esta tendencia no es exclusiva de Bosawas: se repite en gran parte de las regiones tropicales húmedas, como advierten desde hace décadas la FAO y el IPCC. En este contexto, la transición hacia una gestión agraria basada en técnicas que regeneren el suelo y fomenten la biodiversidad es más urgente que nunca.
El caso del cinturón subtropical
Las zonas áridas y semiáridas del llamado “cinturón subtropical” representan el mayor desafío en la gestión del agua, ya que aquí predominan las escalas de tiempo lentas del ciclo hídrico. Estas regiones cubren aproximadamente el 41 % de la superficie terrestre y albergan a más de 2.500 millones de personas. Además, son clave para la seguridad alimentaria global: en ellas se produce el 50 % del ganado y el 44 % de los alimentos del mundo.
El acceso al agua en estas regiones se basa en la gestión de su almacenamiento, en particular del agua subterránea contenida en acuíferos y capas freáticas. Estos reservorios pueden tardar milenios en formarse, convirtiéndose en auténticos tesoros geológicos. Sin embargo, cuando se sobreexplotan y se agotan, quedan alterados de forma irreversible, lo que provoca el secado del suelo, la pérdida de su capacidad para retener el agua de lluvia y una mayor vulnerabilidad a la erosión. Este proceso puede desembocar en desertificación, un fenómeno en algunos casos irrecuperable.
Comprender la lentitud en la recarga de los acuíferos y su relación con la aridez es crucial para evitar su colapso. En España, por ejemplo, se están explotando acuíferos formados en el Jurásico (hace entre 201 y 145 millones de años) regar olivares.
El caso de India es el que más preocupa a nivel mundial. Según el Banco Mundial, el 5 % de sus acuíferos ya están en estado crítico, es decir, cerca del punto de no retorno, lo que puede ser fatal para los ecosistemas que dependen de ellos. Otro 14 % se encuentra en una situación preocupante, acercándose peligrosamente a ese umbral.

Las zonas áridas y semiáridas del llamado “cinturón subtropical” representan el mayor desafío en la gestión del agua, ya que aquí predominan las escalas de tiempo lentas del ciclo hídrico. ©freepick
Una comprensión profunda del ciclo del agua y sus ritmos es clave para la sostenibilidad, especialmente en las regiones donde la dependencia del agua subterránea es crítica. La educación sobre el ciclo del agua ha demostrado ser una de las estrategias más eficaces en los proyectos de ayuda. Nuestra experiencia, junto con la de gobiernos, ONG y agencias de la ONU que comparten esta visión, confirma que este conocimiento es fundamental para acercarnos decididamente a las metas del ODS 6.