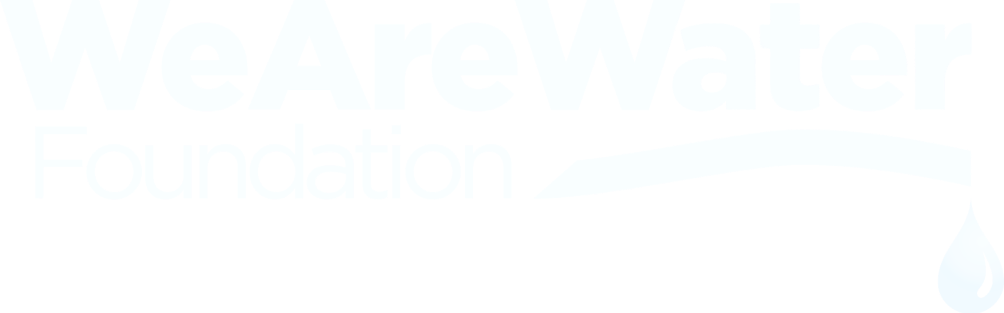“Industria” es una palabra áspera en el mundo del agua y el saneamiento. A lo largo de la historia de la humanidad, el agua ha sido el recurso natural por excelencia. Sin embargo, desde el siglo XVIII, las sucesivas revoluciones industriales han incorporado el suministro de agua potable y el tratamiento de aguas residuales como una actividad imprescindible para la nueva geografía humana que se iba configurando. El “sector” del agua fue absorbiendo los avances tecnológicos en hidráulica y química, así como el conocimiento biológico asociado a la salud. El agua, pese a fluir espontáneamente en la Tierra, necesitaba de estos avances para llegar a los usuarios.

Para alcanzar el ODS 6, aún debemos garantizar el acceso al agua potable a 703 millones de personas y al saneamiento a 1.532 millones. © Carlos Garriga /FWAW
Las deficiencias de la industrialización poscolonial
Los países líderes de las sucesivas revoluciones industriales utilizaron el colonialismo para obtener mano de obra —esclava hasta mediados del siglo XIX— y materias primas a bajo coste. Después de la Segunda Guerra Mundial, los nuevos países independientes emprendieron una industrialización desigual, basada en la adopción de esquemas industriales y urbanísticos de las potencias coloniales, sin cuestionar su adecuación a las realidades locales, pasando por alto diferencias cruciales en cultura, geografía y necesidades humanas.
Este legado aún persiste en muchos sectores industriales, y en el agua y saneamiento ha generado problemas especialmente complejos. Mientras las ciudades crecían vertiginosamente, las áreas rurales permanecían marginadas. Las infraestructuras seguían la lógica del crecimiento urbano: redes centralizadas, complejas y costosas de mantener, que beneficiaban principalmente a los núcleos industriales y comerciales. Así surgieron metrópolis con centros de negocios y barrios acomodados a escasos kilómetros de asentamientos informales, sin suministro de agua potable ni saneamiento básico, que absorbían principalmente los movimientos migratorios de los campesinos empobrecidos.
Datos para la reflexión
Este desequilibrio estructural ha entorpecido el desarrollo del acceso al agua, el saneamiento y la higiene en regiones con grandes bolsas de pobreza. Sin embargo, no ha sido el mismo en todos los países poscoloniales. Depende de factores culturales, políticos y climáticos, por lo que exige soluciones adaptadas a cada contexto.
Hasta ahora, los esfuerzos internacionales no han tenido el éxito que se esperaba. Si nos centramos en la evolución del ODS 6 desde su lanzamiento en 2015, es evidente que han habido mejoras, pero la consecución del acceso universal al agua y el saneamiento en 2030 parece cada vez más lejana. No avanzamos al ritmo necesario, como reconoció la ONU en su último informe, publicado el pasado agosto.
Según el Programa Conjunto de Monitoreo (JMP) de la OMS y UNICEF, unos 411 millones de personas no tienen garantizado en absoluto el acceso al agua potable. Esta cifra incluye a 115 millones que dependen de fuentes superficiales —ríos, estanques o lagos— y a 296 millones cuya agua no cumple con criterios mínimos de salubridad.
A efectos prácticos y realistas, tal como reconoce el Banco Mundial, a esta cifra hay que añadir los 292 millones que no tienen el agua a menos de 30 minutos de su domicilio, sea salubre o no. En total, el gran reto del acceso al agua alcanza a 703 millones de personas.
La mayoría, 549 millones, viven en zonas rurales, mientras que unos 154 millones se concentran en zonas urbanas. Esta distinción es clave, ya que las características de las soluciones a desarrollar varían notablemente según el entorno. En las ciudades, quienes no tienen acceso suelen habitar barrios marginales, en los que la falta de agua y saneamiento es inherente al chabolismo.
En el caso del saneamiento, las cifras son más inquietantes: 1.532 millones de personas carecen de acceso a un saneamiento seguro. De ellas, 418 millones aún practican la defecación al aire libre, mientras que 544 millones utilizan instalaciones que no garantizan un aislamiento seguro de los desechos, lo que expone a las personas al contacto con heces y contamina el entorno.
Aquí también hay dos realidades diferenciadas: en las zonas rurales se concentra la defecación al aire libre, 680 millones de personas, mientras que en el entorno urbano más de 500 millones viven sin letrinas ni alcantarillado en sus hogares.

Según el Programa Conjunto de Monitoreo (JMP) de la OMS y UNICEF, unos 411 millones de personas no tienen garantizado en absoluto el acceso al agua potable. © Suraphat Nuea
El reto de la industria del agua 4.0
La magnitud del reto obliga a repensar el acceso al agua y al saneamiento como una verdadera industria, pero no como las que conocemos en los países desarrollados. Cada país necesita crear un modelo adaptado a sus características culturales, climáticas, geográficas y económicas. La fórmula importada de redes centralizadas, infraestructuras costosas y modelos urbanos verticales no es viable —ni técnica ni financieramente— en muchos contextos del Sur global. La alternativa pasa por fomentar una industria del agua descentralizada, resiliente y con capacidad de operar a distintas escalas y condiciones.
En este contexto, el Banco Mundial, a través del programa Utility of the Future (UoF), ha impulsado desde 2020 una hoja de ruta progresiva para la transformación del acceso al agua en países de economías débiles. La iniciativa comenzó con una fase piloto, conocida como UoF 0.0, en empresas de servicios públicos de ocho países, y fue evolucionando hacia versiones más sistematizadas. Ahora, con el lanzamiento del Utility of the Future 4.0 el pasado diciembre, el programa da un giro significativo y se orienta a que los operadores de agua y saneamiento en países en desarrollo diseñen su propia hoja de ruta.
No se trata de replicar los modelos de las economías fuertes, sino de construir capacidades locales y fomentar soluciones contextualizadas. El nuevo enfoque pone especial atención en la digitalización, la resiliencia climática y la eficiencia energética, además de promover alianzas con el sector privado y la participación de las pequeñas comunidades.
Sin embargo, el problema estructural de fondo persiste: la falta de financiación. El acceso al crédito para empresas públicas de agua sigue siendo muy limitado en los países más pobres. La financiación es insuficiente, y los flujos de ayuda oficial al desarrollo han disminuido, y las perspectivas no son buenas ante la retirada progresiva de Estados Unidos de los compromisos multilaterales. A esto se suma la incertidumbre en torno a herramientas como el Fondo de Pérdidas y Daños, creado en la COP27 pero aún sin resultados tangibles. En este escenario, el UoF 4.0 pretende proporcionar un marco sistémico para facilitar las necesarias alianzas público-privadas, lo que es imprescindible para evitar la exclusión de los más vulnerables y garantizar que el acceso al agua siga siendo un derecho humano, no una mercancía.
El UoF 4.0 no es una solución mágica, pero ofrece una base realista para avanzar. Requiere, sin embargo, una acción política decidida, ya que el problema no es solo técnico ni económico: es de voluntad y de visión.
Según las proyecciones, en 2030, al ritmo actual de progreso, 2.000 millones de personas vivirán sin una gestión segura de agua potable, y el estrés hídrico continuará siendo un problema creciente: en 2021, alcanzó un promedio global del 18,6%, con niveles alarmantes en Asia central y meridional y críticos en el norte de África. Necesitamos una nueva industria. No hay tiempo que perder.