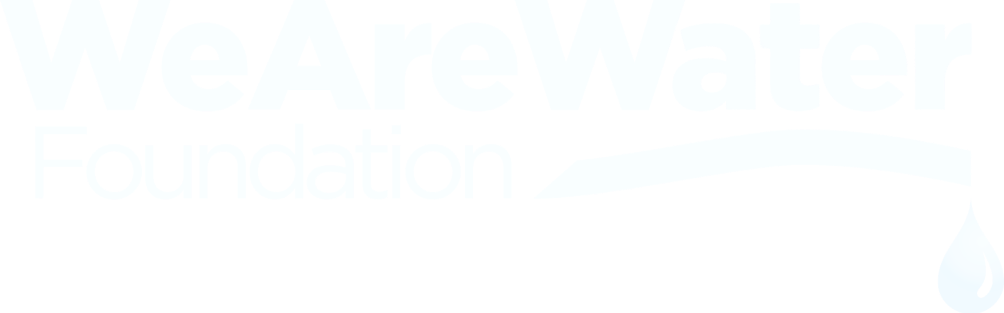Mientras las olas de calor baten récords y las lluvias se vuelven cada vez más erráticas, los agricultores del Sahel se adaptan. © Dominic Chavez/World Bank
Hace un año, los habitantes de las aldeas de Malí apenas salieron de sus pequeñas casas de adobe. A la sombra de las pocas acacias que rodean su aldea, sus cabras se refugiaban de temperaturas de más de 48ºC en el exterior. Mientras, en la ciudad de Kayes y en la capital, Bamako, más de 200 personas morían de hipertermia en los precarios y saturados centros de salud. La ola de calor afectó también a los países vecinos: en Burkina Faso y Níger se superaron los 46ºC durante varios días. Fue la ola de calor más intensa desde que se tienen registros.
En el interior de sus humildes construcciones, los campesinos tenían una temperatura de unos 10ºC menor; en mezquitas como la Djenné, en Mali, o en la de Bani en Burkina Faso, los feligreses reunidos gozaban de hasta 15ºC menos que en las tórridas calles. Sin aire acondicionado ni ventiladores, los sahelianos disponen de una tecnología milenaria para afrontar el calor: las gruesas paredes de adobe, una sabiduría que hoy adquiere una vigencia renovada.

Los edificios de adobe, con una adecuada ventilación natural, constituyen la herramienta más accesible que tienen las comunidades rurales del Sahel para combatir el calor extremo. © Carlos Garriga/ WAWF
Adobe, la eficiencia de la artesanía milenaria
El adobe es uno de los materiales de construcción más antiguos del mundo. Se fabrica de forma artesanal creando bloques con arcilla mezclada con agua y paja, estiércol seco de ganado o cáscara de arroz que se dejan secar al sol, por lo que su huella de carbono es mínima en comparación a los ladrillos cocidos en hornos.
Los edificios de adobe, con una adecuada ventilación natural, constituyen la herramienta más accesible que tienen las comunidades rurales del Sahel para combatir el calor extremo. Francis Kéré, arquitecto burkinés y premio Pritzker, es un decidido defensor del uso del adobe adaptándolo a diseños modernos.
Las casas de de adobe son la opción más conocida del llamamiento a recuperar los sistemas de arquitectura vernácula basados en la cultura ancestral que se muestra como la opción más económica y sostenible para lo que se denomina “habitar el clima”. Aquí encontramos los iglús de hielo en el Ártico; los yurts o ger de madera y fieltro de lana de oveja de los mongoles; o las chozas de paja de palma y barro comunes en las zonas lluviosas de África, Centroamérica y el Sudeste Asiático. Las comunidades humanas han sabido adaptarse al clima y al entorno con materiales locales durante milenios.
Hoyos contra el hambre y la desertificación
La ola de calor del pasado año coincidió con otra sequía lacerante. Muchos campesinos que resistieron el calor en sus casas de adobe lograron también salvar sus cosechas gracias al uso de cultivos resistentes y técnicas agrícolas tradicionales como el tassa y el zaï, que hoy se postulan como algunas de las herramientas más efectivas para aumentar la resiliencia climática en la región.
La técnica tassa consiste en cavar, en las ligeras pendientes de las colinas, pequeños pozos en forma de media luna de no más de dos metros de diámetro rellenos de estiércol o residuos biodegradables donde se siembran las semillas. Cuando llueve, el agua queda retenida en la cavidad por más tiempo y deposita sedimentos de la escorrentía en el fondo.
Los zaï, utilizados principalmente en Burkina Faso y Níger, son similares, pero más pequeños: suelen medir entre 20 y 30 cm de ancho y profundidad. En su interior, los agricultores colocan una mezcla de compost, estiércol y a veces residuos orgánicos.
Los zaï fueron perfeccionados en los años 80, cuando el Sahel sufría una de sus peores sequías por Yacouba Sawadogo, un campesino de Burkina Faso, que observó que las termitas eran atraídas por el estiércol de los pozos y que los túneles que las hormigas cavaban además de airear la tierra retenían más el agua. Sawadogo empezó a cavar los hoyos mucho antes de la siembra, de forma que las plantas crecían con más humedad en el suelo. Después, comenzó a plantar árboles en los límites de sus cultivos, en las antiguas zonas deforestadas y en proceso de desertificación. Los árboles aumentaron la humedad del suelo, lo que subió el nivel de la capa freática y empezó a crecer un pequeño bosque cada vez más diverso.
Pese al escepticismo inicial, la técnica zai transformó en poco tiempo cientos de hectáreas de tierra degradada en bosques y campos fértiles. Hasta 2016, se estima que este método ha contribuido a restaurar la capacidad productiva de decenas de miles de hectáreas en las provincias de Yatenga y Gourcy, en Burkina Faso. Recientes estudios aseguran que, en condiciones óptimas, puede multiplicar hasta por cinco la producción agrícola.
En 2018, Yacouba Sawadogo recibió el Right Livelihood Award, también conocido como el “Nobel alternativo”. Su legado transformó el paisaje de Burkina Faso, y su ejemplo ha inspirado programas de restauración de tierras en toda la región del Sahel.
Por su parte, la técnica tassa ha demostrado reducir la erosión provocada por la escorrentía con mucha mayor efectividad que las técnicas tradicionales. Algunos estudios muestran que la producción de grano se ha incrementado de 420 kg/ha a 1.149 kg/ha en algunas zonas. En Níger, en la sequía de 2014, los agricultores que utilizaron la técnica tassa lograron una cosecha que garantizó su subsistencia, lo que llevó a su adopción en 70 hectáreas al año siguiente y, posteriormente, a la rehabilitación de 4.000 hectáreas de tierras degradadas.
Hay un paralelismo muy interesante entre las técnicas zaï y tassa del Sahel y ciertos sistemas agrícolas tradicionales de las Islas Canarias, especialmente en el cultivo de la vid en Lanzarote. Tras las erupciones volcánicas de los siglos XVIII y XIX, los agricultores de la isla canaria idearon una técnica única para cultivar en suelos cubiertos de ceniza volcánica, con escasísimas lluvias y fuerte viento: cavaron hoyos circulares en la capa de ceniza para plantar cada vid. La ceniza volcánica actúa como una esponja: capta la humedad del rocío y reduce la evaporación.
En dos regiones separadas por miles de kilómetros, los agricultores llegaron a soluciones similares: en ambos casos, la adaptación al entorno hostil se logró gracias al ingenio local y la observación del terreno.

Muchos campesinos que resistieron el calor en sus casas de adobe lograron también salvar sus cosechas gracias al uso de cultivos resistentes y técnicas agrícolas tradicionales como el tassa y el zaï. © M. Tall (CCAFS West Africa).
Esperanza desde el cinturón del hambre
Entre 1984 y 1985, la falta de lluvia provocó un drama humanitario que saltó a los medios de comunicación internacionales que bautizaron la región como el “cinturón del hambre”, un calificativo que aún persiste y que parece no tener fin.
Desde entonces, el mundo desarrollado ha observado más de cerca la región y comprobado cómo las sucesivas crisis climáticas han degradado aceleradamente el suelo de tal manera que fueron la alerta que motivó la creación de la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación (CNULD, UNCCD por sus siglas en inglés). El primer movimiento de la CNULD fue definir la desertificación como “la degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultante de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas”. El Sahel fue la referencia.
Hoy, los agricultores del Sahel trabajan contra la adversidad climática, usando el ingenio y técnicas de cosecha de agua pasiva para sobrevivir. La región, que según el IPCC contribuye con apenas un 1% al cambio climático, se calentará al menos 1,5 veces más rápido que la media global.
Pese a las dificultades provocadas por la inestabilidad política, la violencia y el cambio climático en la región se trabaja una agricultura de supervivencia altamente adaptada, resiliente, y profundamente enraizada en el saber ancestral de sus pueblos.
Es importante contemplar el Sahel no sólo como una zona de emergencia, sino como una región clave para entender los límites del cambio climático y el poder de la adaptación local. Organizaciones locales e internacionales promueven las técnicas arquitectónicas y agrícolas de la región como ejemplos de soluciones basadas en el conocimiento tradicional y la adaptación efectiva al clima. Estas prácticas son de bajo coste, replicables en otras regiones semiáridas del mundo y libres de dependencia tecnológica. Son una guía adaptativa global de alto valor.