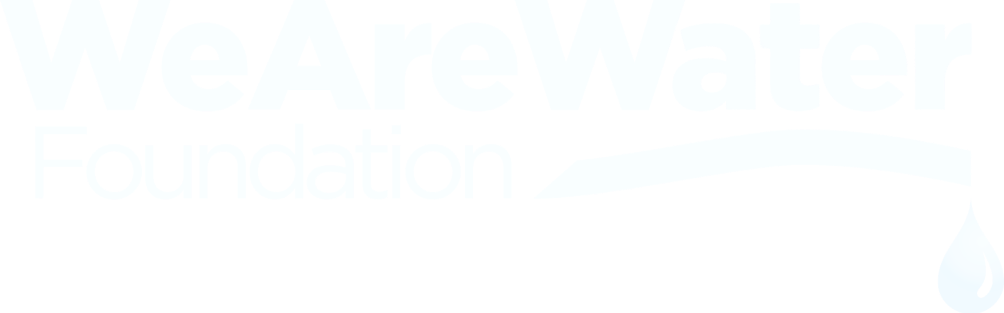La masa forestal es mucho más que un sumidero de carbono: es clave para la seguridad alimentaria y el mantenimiento de la biodiversidad. © Lubasi
“Nuestros bosques y cosechas prosperan juntos. Hemos diluido la frontera entre unos y otros”. Los campesinos de la comunidad Mayangna de Bosawas, en Nicaragua, están consiguiendo un doble objetivo: frenar el deterioro del bosque tropical y mantener sus cultivos y rebaños estables. Las mayores sequías provocadas por el cambio climático, las prácticas intensivistas y la sobreexplotación maderera habían causado la alteración acelerada del ciclo del agua con el desencadenante del nefasto ciclo de retroalimentación: deterioro forestal, empobrecimiento del suelo sobreexplotación del agua y mayor pobreza.
En 2010, desarrollamos uno de nuestros primeros proyectos de ayuda en la Reserva de Bosawas, donde impulsamos soluciones para que las comunidades amenazadas por la degradación del suelo fértil recuperaran el ciclo natural del agua. Ayudamos a los mayangna a implementar los programas promovidos por la FAO basados en las dos disciplinas que estos últimos 15 años han ganado auge y demostrado su éxito: la agroforestería y el silvopastoreo.
Agroforestería y silvopastoreo, técnicas ancestrales
Ambos son términos clave en el léxico de la lucha por la adaptación climática y la protección del manto vegetal de la biosfera.
- Por agroforestería se entiende el uso sostenible de la tierra que combina cultivos, árboles y arbustos en el mismo terreno. Esta práctica mejora la productividad al aumentar la biodiversidad y la resiliencia frente al cambio climático, al tiempo que proporciona madera y captura de carbono.
- El silvopastoreo es una técnica que integra árboles, pastizales y ganado en un mismo espacio. Los árboles ofrecen sombra, alimento y protección al ganado, mientras que el suelo mejora por el aporte de materia orgánica y nutrientes.
Ambas técnicas integran cultivos y ganado con el bosque circundante, creando un entorno donde la producción de alimentos convive con la regeneración y protección del ecosistema forestal.
Ambos conceptos no hacen más que redescubrir el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas, que durante siglos han aprovechado el bosque tropical y subtropical para su sustento.

Por agroforestería se entiende el uso sostenible de la tierra que combina cultivos, árboles y arbustos en el mismo terreno. © Kelvin /CC BY-NC-SA.
Mayangna y maya, dos culturas de las que aprender
Una de las acciones específicas de nuestro proyecto en Bosawas se centró en la denominada “zona de amortiguamiento” de la reserva, es decir, las áreas adyacentes a sus zonas protegidas donde el deterioro del ecosistema es más crítico. Allí se concentra la población mayangna, cuyo sustento depende absolutamente de la productividad de la tierra.
En esta zona de bosque tropical húmedo, colaboramos en el desarrollo e implementación de un programa educativo enfocado en rescatar los valores ancestrales y profundos conocimientos de la cultura mayangna. Esta sabiduría, transmitida de generación en generación, es un auténtico manual de lo que hoy conocemos como gestión ecosistémica.
En este sentido hemos trabajado alineados con la filosofía de la FAO del desarrollo de la salvaguarda forestal. El pasado año, completamos en Chiapas un proyecto de acceso al agua en el que incluimos entre las comunidades indígenas de origen maya conocimientos sobre recursos naturales y principios de sostenibilidad basados en el tradicional respeto por el bosque, el suelo y el agua. Allí, en otra de las zonas más críticas de la pérdida de biodiversidad, volvimos a constatar el poder de las pequeñas comunidades que practican la agroforestería y el silvopastoreo: estas técnicas no solo frenan el deterioro del bosque y del suelo, sino que fortalecen la resiliencia frente a las alteraciones del ciclo del agua.

Los campesinos de la comunidad Mayangna de Bosawas, en Nicaragua, están consiguiendo un doble objetivo: frenar el deterioro del bosque tropical y mantener sus cultivos y rebaños estables. © Alam Ramírez Zelaya
Hay avances frente a la deforestación
En nuestros proyectos de protección de la biodiversidad para preservar el ciclo del agua, hemos constatado el éxito señalado en el informe El estado de los bosques del mundo, de la FAO en zonas críticas: la deforestación se ha reducido un 8,4 % en Indonesia, en 2021-22, y un 50 % en la Amazonia Legal del Brasil en 2023; mientras que la tasa de pérdida bruta mundial de manglares se redujo un 23 % entre los períodos 2000-2010 y 2010-2020.
Sin embargo, la degradación de los bosques sigue ahí, y tiene un alto coste. Entre 2015 y 2020, el mundo perdió unos 10 millones de hectáreas de bosques cada año, un área equivalente a la superficie de Islandia. Por otra parte, los incendios forestales se están intensificando y los brotes de plagas también aumentan. En consecuencia, la desertificación avanza. Según la FAO, el 70% de las tierras secas del mundo sufren degradación, lo que afecta directamente a 250 millones de personas. Este proceso amenaza a 1.000 millones de personas y, en la próxima década, podría provocar el desplazamiento forzoso de 50 millones. Actualmente la FAO y el Banco Mundial estiman que las pérdidas económicas de la deforestación y la degradación del suelo ascienden 6,3 a 10,6 billones de USD.
El dilema tras un incendio: ¿Reforestación tradicional o agroforestal?
En los debates que se generaron alrededor del Día Internacional de los Bosques, cuyo lema “Bosques y alimentos” subraya la importancia de los bosques en la seguridad alimentaria global, uno de los temas más recurrentes giró en torno a cómo afrontar la recuperación tras los incendios forestales. Podemos sintetizar las opciones en dos:
- La reforestación tradicional:
Se enfoca en reproducir el bosque original antes del incendio. Implica plantar especies nativas para restaurar la biodiversidad y el paisaje, aunque puede ser un proceso lento y costoso. Además, si no se consideran las nuevas condiciones ambientales, el éxito a largo plazo puede verse comprometido. - Creación de superficies agroforestales
Es un enfoque más productivo y resiliente, que sigue los modelos de la agroforestería, como el silvopastoreo, con el objetivo de maximizar los servicios ecosistémicos. Además, permite adaptarse al cambio climático. Esta opción ha demostrado en muchos casos que protege el suelo, conserva el agua, al tiempo que proporciona medios de vida a las comunidades locales, lo que aumenta el compromiso con la conservación a largo plazo.
Cada opción es más adecuada según el clima, la orografía, los cauces de agua y el estado del suelo circundante.
Pero siempre tenemos que considerar la geografía humana y los factores socioeconómicos y hasta políticos. En la pasada COP 16 de la biodiversidad, expertos de todo el mundo corroboraron estas conclusiones. Carlos Garriga, director de la Fundación, sintetizó la situación: “Necesitamos una economía basada en la naturaleza, una economía regenerativa que ayude verdaderamente a las comunidades que más lo necesitan, especialmente a las indígenas que son las que están, en muchos casos, al cuidado y preservación de la biodiversidad”.

La degradación de los bosques sigue ahí, y tiene un alto coste. Entre 2015 y 2020, el mundo perdió unos 10 millones de hectáreas de bosques cada año, un área equivalente a la superficie de Islandia. © Freepick