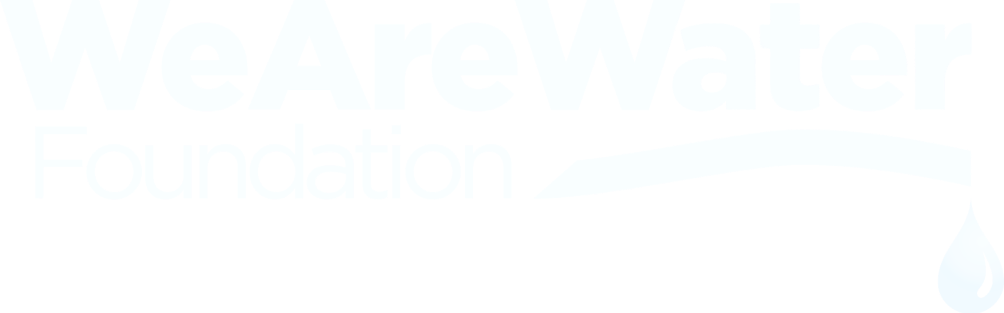En la zona del Sahel, los refugiados huyen de guerras, de amenazas por etnia o religión, por su orientación sexual, o simplemente por ser pobres © UN Photo/Tobin Jones
En 2011, uno de los primeros proyectos que la Fundación We Are Water realizó en colaboración con Intermón Oxfam fue llevar agua, saneamiento e higiene a los refugiados del conflicto de Darfur, en Sudán Occidental. La ayuda benefició a 120.000 personas que huían de la guerra que asolaba el oeste de Sudán, y que estaban distribuidos en cinco campos de refugiados al este del Chad, una de las zonas de mayor estrés hídrico del mundo.
Por entonces, la guerra civil de Darfur, iniciada en 2003, había caído en el olvido y el proyecto contribuyó a dar visibilidad a un desplazamiento humano que afectaba directamente al Chad. Este país, situado en el Sahel, con el desierto de Sahara al norte y la sabana al sur, era – y sigue siendo – el tercero menos desarrollado del mundo, con una socioeconomía incapaz de absorber la avalancha de desplazados y dar cobertura a sus derechos (recogidos en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951).
Diez años más tarde, lejos de mejorar la situación, el Chad ha visto aumentar su carga con nuevas oleadas de desplazados por las crisis humanitarias que lo rodean: los conflictos en Sudán, la violencia de Boko Haram en la región del Lago Chad y Nigeria, y los enfrentamientos entre musulmanes y cristianos en la República Centroafricana, principalmente.
En la zona del Sahel, los refugiados huyen de guerras, de amenazas por etnia o religión, por su orientación sexual, o simplemente por ser pobres. Las mujeres y los niños se llevan la peor parte: muchas huyen de la mutilación genital, de violaciones; y muchas han visto a sus hijos forzados a convertirse en niños soldado o esclavos sexuales.
Últimamente la violencia en el noreste de Nigeria ha forzado a miles de personas, la mayoría mujeres y niños, a buscar refugio de nuevo en el Chad, país en el que los campos de refugiados nigerianos ya albergan a unas 11.300 personas llegadas desde 2014.
Estos estallidos son constantes en el polvorín del Sahel. El pasado 11 de junio ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, denunció una escalada de violencia en Burkina Faso, Malí y Níger. ACNUR ha habilitado alojamiento a más de 25.000 familias en la zona de Liptako-Gourma, el triángulo fronterizo donde convergen los tres países; sin embargo, las actividades humanitarias se ven seriamente obstaculizadas por la creciente inseguridad, el impacto de la COVID-19 y la falta de recursos.
En Burkina Faso la situación es terrible. El número de desplazados internos aumentó de 560.000 a principios de febrero a 848.000 a finales de abril, lo que representa in incremento de 288.000 personas en aproximadamente tres meses.
Una lacra con tendencia a ser olvidada
Más allá del Chad y de África, la crisis humanitaria de los que huyen está extendida por el mundo. Es un problema lacerante que cuestiona la cualidad humanitaria internacional: por tercer año consecutivo, en junio de 2020, los datos de desplazamientos en el mundo presentan cifras récord.
En el día Mundial de los Refugiados, ACNUR nos recuerda que cada tres segundos una persona se ve forzada a abandonar su casa, que 70,8 millones de personas han tenido que huir en 2018, y que el 51% de los refugiados son niños.
Hay muchas causas que podrían calificar esta vergüenza de silente: el mundo industrializado, el que genera los mayores flujos de información, se concentra preferentemente en sus problemas. No está predispuesto para pensar que, como señala ACNUR, en menos tiempo del que tardamos en leer estas líneas, en algún lugar del mundo, una persona se ha convertido en refugiado.
La crisis de la covid-19 ha incrementado esta falta de atención informativa. Incluso una tragedia como la guerra de Siria prácticamente ha desaparecido de los medios de comunicación y sólo ha mantenido su presencia en las redes sociales, aunque ahogada por los contenidos referentes a la pandemia.
Pocos han citado que todavía unos 40.000 refugiados solicitantes de protección internacional se hacinan en los asentamientos de Grecia. En los campos de Malaka, Moria y Ritsona malviven miles de personas con graves carencias de atención médica, alimentos, agua, saneamiento e higiene. Muchas de estas gentes sufrieron además vergonzosos ataques xenófobos y racistas a principios del pasado marzo, que tampoco han tenido mucha resonancia mediática en la parte del mundo asustada por el inicio de la pandemia.
Otro problema sin resolver es el de los refugiados afganos. ACNUR informa que de los 35 millones de habitantes que tiene Afganistán en la actualidad, un 25% son refugiados que regresaron a sus hogares durante los últimos 18 años, y todavía hay 4,6 millones de afganos que continúan viviendo fuera del país con riesgo creciente de caer en el olvido.
Para los refugiados, el riesgo de infección por el SARS-CoV-2 es alarmante por partida doble. En los campos, a la imposibilidad de mantener la distancia social se une la falta de higiene básica; por otra parte, la ya de por sí precaria atención médica puede verse fácilmente desbordada en el caso de propagarse la infección.
La crisis climática sigue ahí

En los países en los que a la falta de censos rigurosos se añade una gobernanza con endémica falta de transparencia y rigor es muy difícil obtener datos fiables de migraciones. ©UN Photo/Logan Abass
También la crisis climática ha seguido causando estragos y generando desplazados. A mediados de mayo, cuando la mayor parte de los países industrializados se debatían en el dilema de seguir frenando la pandemia o reactivar la maltrecha economía, las lluvias torrenciales en el este de África provocaban el desplazamiento de medio millón de personas, entre ellas 240.000 niños. Desplazados de las zonas más pobres de Burundi, Yibuti, Etiopía, Kenia, Ruanda, Somalia, Tanzania y Uganda se hacinan donde pueden: campamentos, iglesias y escuelas. Allí no tienen ninguna posibilidad de prevención del contagio frente el coronavirus ni otras infecciones endémicas habituales en su hábitat, como la diarrea y la neumonía, generadas por la falta de acceso al agua potable, saneamiento e higiene.
Solidaridad también en la gobernanza

Si en pocos días, la covid-19 saturósistemas sanitarios avanzados, como el español o en italiano, ¿qué puede ocurrir en los campos de refugiados? © UN Photo/Nektarios Markogiannis
Las informaciones provenientes de estas personas son dramáticas y a menudo inexistentes en tiempo real. Es fácil imaginar que si en el mundo desarrollado aún no se han establecido criterios exactos sobre cómo contabilizar infectados y fallecidos por una pandemia como la de la covid-19, en los países en los que a la falta de censos rigurosos se añade una gobernanza con endémica falta de transparencia y rigor es muy difícil obtener datos fiables de migraciones.
Los países que sufren los movimientos de refugiados suelen tener infraestructuras sociales débiles, como ocurre en muchas zonas de África, Asia y Centroamérica. Una adecuada integración de acogida no es siempre tarea fácil. En el proyecto de la Fundación en el Valle del Bekaa, en colaboración con Acción Contra el Hambre en el Líbano, se puso de manifiesto la importancia de planificar la acogida de refugiados – niños sirios en ese caso – de forma acorde con las infraestructuras existentes y el mestizaje cultural. En marzo de 2018, según ACNUR, había 991.165 refugiados sirios registrados en el Líbano, entre ellos 357.592 en el Valle del Bekaa, una zona con estrés hídrico y faltada de infraestructuras de saneamiento adecuadas. El esfuerzo de las autoridades fue, y sigue siendo, imprescindible para el éxito de cualquier acogida, y debe ser comprendido y apoyado por la comunidad internacional.
Si en pocos días, la covid-19 saturósistemas sanitarios avanzados, como el español o en italiano, ¿qué puede ocurrir en los campos de refugiados? ¿Y en los países de acogida en los que el acceso al agua y la higiene es el privilegio de una minoría? Una reflexión que debe llevar a acciones internacionales urgentes. Ésta no debe ser la pandemia del olvido.